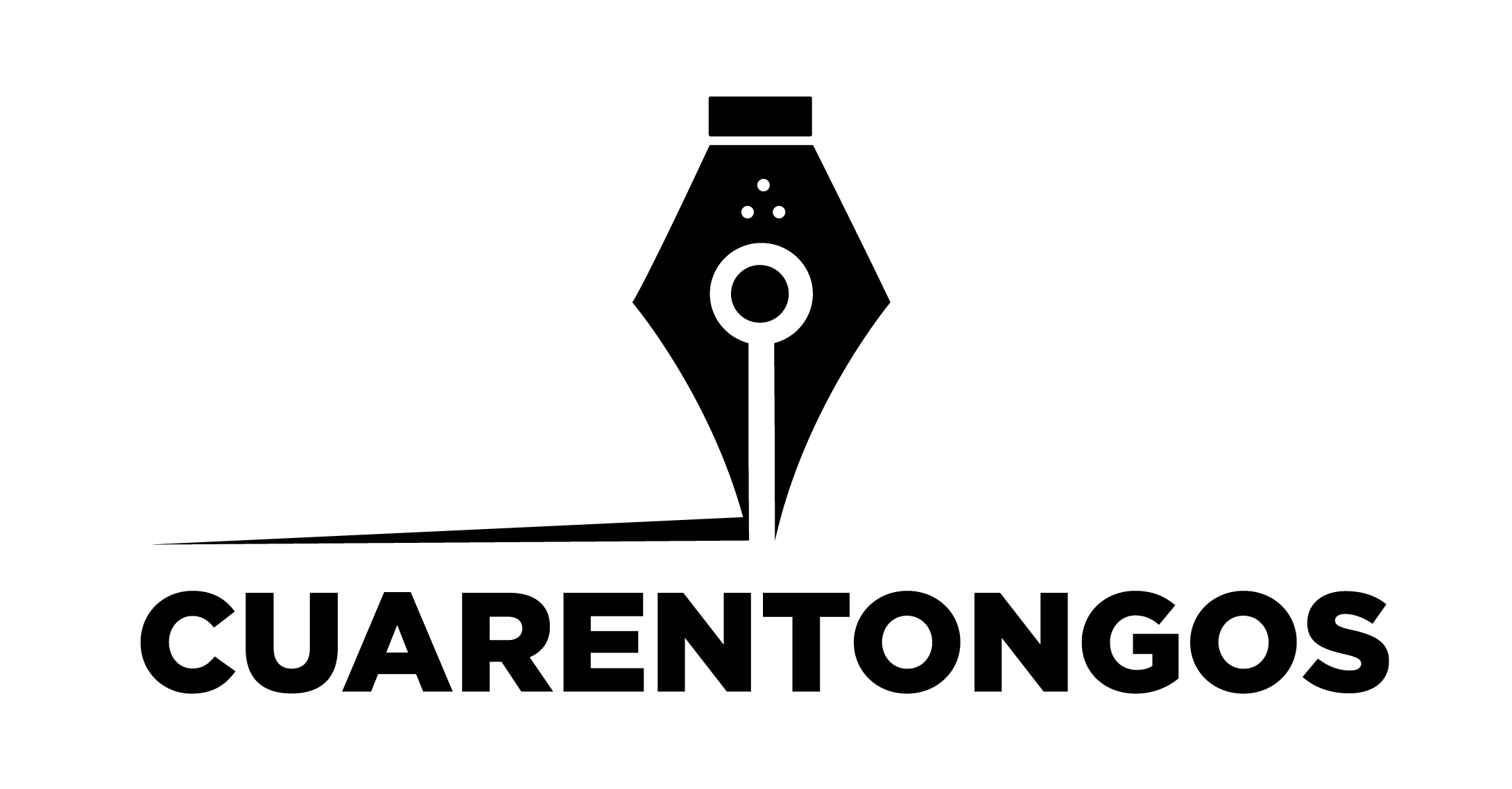A mitad del siglo XIX nació Candelario en el departamento de Bolívar: un cuerpo negro en una geografía diseñada para blanquearse. Afrocosteño que intentó el ascenso social a través de la academia y las letras: esa promesa burguesa de movilidad que siempre exige el borramiento de la diferencia. Genial, sí, pero condenado a ser leído primero como negro y luego como poeta.
Ilustrísimo señor que no pudo formar familia, no por carencia, sino porque el proyecto criollo de «familia legítima» era un club racial con candado. Su trascendencia chocó contra los círculos andinos blanqueados, esos mismos que necesitaban folklorizar lo negro para celebrarlo sin amenazar su hegemonía. Honorable poeta que robó el fuego de la escritura para devolverlo a su gente: su legado no era solo poesía afrocolombiana escrita, sino la voz viva de los bogas, los pescadores, los que habitaban los márgenes del lenguaje oficial.
Candelario nos dejó la obra inolvidable, inevitable, ineludible “Cantos populares de mi tierra”, en la que nos advierte cómo hablaban aquellos bogas y cómo entonces el letrado citadino debía leer: La r incial tenía el sonido suave… E vale como “ej”, es decir, “es” … el sonido c es fuerte como en: libectá o ficmeza… Interesante elección de palabras en una hermosa advertencia para los indiferentes centralistas que menospreciaban la poesía cuando estaba viva en los ríos alejados de la meseta capitalina. El primer asomo de poesía es lindísimo:
Dulce es el agua del mar,
Y muy amarga la del río
Tú eres firme y yo inconstante
Tu eres tuya y yo soy mío.
Traducido es bello, por supuesto. Nos despliega rápidamente una visión de género incluso vanguardista (pensemos en esas campañas con enfoque de género donde se nos insiste sobre la importancia de que cada uno se ame y a ser dueños de sí). Quizás es incluso más linda la antítesis entre la dulzura del agua del mar y la amargura del agua del río en yuxtaposición con la relación entre él y ella.
Candelario sabía que lo bello no sólo tiene contenido sino forma. Por eso es incluso más bello el poema cuando lo vemos y lo leemos en esa fotografía que toma Candelario:
“Rurce eje r agua der má,
I muy amácga la ér rio
Tú ere ficme i yo icotante;
Tu ere tuya i yo soi mio…”
El juego que activa en el lector al intentar leerlo en voz alta, conectar con nuestra voz negra, con nuestra historia opacada, es una poderosa energía que difícilmente se encuentra más allá del glorificado siglo de oro español. Aquí ya no hay concesiones, la advertencia no es una nota de traductor porque la ortografía es derribada: es un territorio ocupado. De ahí que al leerlo nos transportemos geográfica e históricamente. Al intentar leerlo nuestra lengua tropieza con el muro castizo que nos han construido y aun así nuestra voz logra leerlo: hay recuerdo.
Candelario no quería o sí, no lo sé, que lo aplaudieran por aquel canto popular. Pero sí creo que quería que el criollo blanqueado sintiera el vértigo de estar en el límite entre el entendimiento y la ignorancia. Y nosotros, los de la frontera rota por el río y el tiempo, sintiéramos que alguien escribió con el oído pegado a la piel.